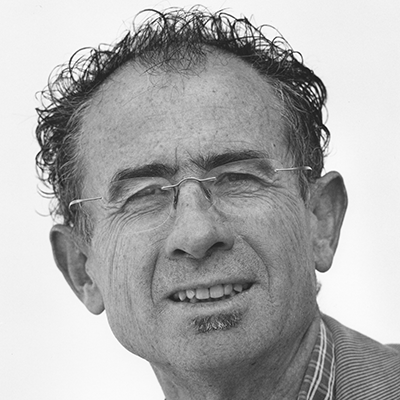Quién soy y por qué escribo
Pep Coll
Cuando yo nací en Pessonada (un pueblecito de la comarca leridana del Pallars Jussà), en mi casa sólo había un libro, el libro de familia. Mi padrino, Alfonso, era analfabeto, y aun así, el pobre hombre se emperró en enseñarme a leer y escribir. Pero la única letra que me pudo enseñar fue la "A" mayúscula, la primera de su nombre, la única que él sabía distinguir. Mis padres sí sabían leer y hasta de cuentas. Mi madre era capaz de leer y de entender la hoja dominical, pese a estar en castellano, y mi padre podía calcular cuántos duros ganaría comprando una mula lechal en la feria de Salàs y vendiéndola al cabo de dos años como mula trentena. Como yo era el segundo hijo y el lugar del heredero ya estaba ocupado por mi hermano mayor, mis padres decidieron tanto sí quieres como no que estudiara, con la esperanza de que los libros me liberaran de la dura vida que ellos tenían que llevar.
De pequeño yo quería ser rey mago, de más crecidito, cura, y después, filósofo. Recuerdo que cuando estudiaba filosofía, en la Universidad de Barcelona, me paseaba todo orgulloso por el viejo claustro de la Universidad Central con un volumen de Marcuse bajo el brazo, mirando con aires de superioridad a los compañeros de Hispánicas o de Filología Catalana, un departamento recién inaugurado. Para mí, lo importante eran los conceptos no las palabras, los grandes sistemas filosóficos, no las obras literarias de ficción. Las palabras sólo eran los envases, el envoltorio del tesoro de las ideas que explicaban los secretos de la vida. Antes de acabar los estudios, me desencanté de los sistemas filosóficos, igual que, como años atrás, me había decepcionado de la religión. Quizás ya intuía lo que con los años he ido descubriendo: que las ideas filosóficas a menudo sólo son palabras (envases vacíos), de tal forma que los llamados grandes sistemas filosóficos o teológicos tendrían que incluirse dentro de la literatura de ficción. Completé la licenciatura en Filosofía (el plan de estudios de la época lo permitía) con materias que no tenían nada que ver con ésta, como historia de la música, alemán o lengua catalana con el profesor Soberanas.
Acabados los estudios, volví al Pallars por razones laborales: trabajar de profesor en un colegio de La Pobla de Segur. El retorno al pueblo, al cabo de unos años de ausencia, supuso para mí un descubrimiento. De repente, las palabras de mi niñez, tan pobres que no eran dignas de ser escritas ni figurar en los libros, me sonaban a música celestial; y las historias viejas, que de chico despreciaba como cosa de ignorantes, se me revelaban de un valor extraordinario. Para salvar del olvido las narraciones tradicionales, entrevisté a centenares de ancianos de la comarca y escribí mi primer libro, Quan Judas era fadrí i sa mare festejava [Cuando Judas era soltero y su madre festejaba]. La edición iba acompañada de un anexo lingüístico con palabras y expresiones propias del dialecto de la zona. He aquí el primer motivo que me empujó a escribir, y que tuvo continuidad en otras compilaciones de leyendas posteriores, Muntanyes maleïdes [Montañas malditas] y El rei de la Val d'Aran [El rey del valle de Arán].
Mi pueblo se levanta al pie del Roc de Pessonada, un acantilado rojizo que amenaza con aplastar las casas, pero que a la vez las protege del viento del puerto de montaña. El término municipal era originalmente una cuesta pedregosa que los vecinos a lo largo de los siglos han ido abancalando. La lucha contra las piedras (quitarlas para ir creando campos de cultivo y mampostearlas con objeto de que aguanten la tierra) fue la principal ocupación del mis antepasado por línea paterna. Ellos se peleaban con las piedras y yo con las palabras. Imagino que esto de poner orden en el caos de la naturaleza, debe de haber sido otra de las razones de que me decidiera a escribir.
En la peña del Roc de Pessonada anidan los buitres de la reserva del Boumort. A diferencia de las golondrinas y de los ruiseñores y otras aves consideradas poéticas, los buitres suelen estar mal vistos por el hecho de que se alimentan de carroña. Bien mirado, se trata de una mala fama del todo injusta, dado que si los carroñeros no se comieran los animales muertos, éstos acabarían por descomponerse. La carne de una oveja muerta, en vez de pudrirse, se convierte en carne y plumas del buitre. De alguna manera continúa viva, volando por encima de los Pirineos. Novelistas y narradores, en general, hacemos como los buitres: nos aprovechamos de historias muertas que hacemos revivir mediante otros personajes. Vidas de personas humildes que nadie recordará. Como el estudiante de la casa Batllevell que perdió la cabeza y que vivió en Pessonada a finales del XIX, y que continúa vivo en la novela El salvatge dels Pirineus [El salvaje de los Pirineos].
Además de salvar las palabras de mi niñez, las historias tradicionales y trozos de vida de personas anónimas que han malvivido en los valles pirenaicos; además de construir con palabras un mundo ordenado y comprensible, hay más razones para escribir historias. Una de ellas es fisgonear: una buena manera de conocer bien un territorio es escribir una historia. Como los buitres de la reserva, que, cuando no encuentran carroñas en el Pallars, vuelan durante horas lejos de sus nidos, a mí me gusta planear encima de las crestas y valles de los Pirineos. En mi última novela (Les senyoretes de Lourdes [Las señoritas de Lourdes]) he volado hasta las montañas de la Bigorra, a los orígenes del santuario más importante del catolicismo. Bernadette Soubirous no es precisamente un personaje anónimo, al contrario, a lo largo de un siglo y medio se han publicado decenas de hagiografías, o sea, biografías celestiales destinadas a los devotos. Quedaba por contar la parte humana de la visionaria, un hueso quizás más difícil de roer, pero el único que me interesa como narrador.
Copyright del texto © 2008 Pep Coll